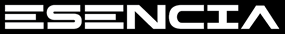ESCÚCHAME
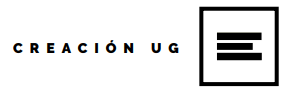

 ebo de haber tenido nueve o diez años cuando, tras la dolorosa muerte de mi tío Polo, heredé de su biblioteca una colección de libros de magia, crímenes, esoterismo y sucesos paranormales. En sus páginas aprendí sobre quiromancia, tarot, perfiles psicológicos de famosos asesinos en serie, robos extraordinarios, el Triángulo de las Bermudas, casos de reencarnación en niños pequeños que son capaces de recordar civilizaciones enteras, Uri Geller y, lo más impresionante, la combustión humana espontánea o CHE.
ebo de haber tenido nueve o diez años cuando, tras la dolorosa muerte de mi tío Polo, heredé de su biblioteca una colección de libros de magia, crímenes, esoterismo y sucesos paranormales. En sus páginas aprendí sobre quiromancia, tarot, perfiles psicológicos de famosos asesinos en serie, robos extraordinarios, el Triángulo de las Bermudas, casos de reencarnación en niños pequeños que son capaces de recordar civilizaciones enteras, Uri Geller y, lo más impresionante, la combustión humana espontánea o CHE.
Para que comprendas lo que te contaré más adelante, necesito aclarar que yo fui un niño propenso a tener pensamientos inquietantes de carácter persistente. Por ejemplo, durante meses creí con firmeza que la Amazonía era una araña gigante que aparecía siempre al comenzar mis sueños –mis pesadillas–. Durante otra etapa mi mayor preocupación vital era que, al morir, pasaría la eternidad tocando el arpa sobre una nube flotante –la sensación de hastío adelantado me causaba vértigo–. Seguramente, ya imaginas que, dentro del repertorio posible de motivos de ansiedad, la CHE ocupó un lugar primordial. Me perturbaba la idea de desaparecer calcinado de un momento a otro... y luego pasar una eternidad como angelito en el tedio del más allá.
Por suerte, el adiestramiento social hizo su efecto: crecí y me convertí en un adulto funcional que sabe barrer sus angustias debajo de la alfombra... al menos eso creía. Pero llegó el año 2020 como una estampida salvaje. Es curioso, ¿no? Que un año pueda tener personalidad.
La verdad es que no padecí demasiado los primeros dos o tres meses en aislamiento. Después de la primera impresión de incredulidad e incertidumbre, lo que se quedó fue una sensación chiclosa: el tiempo y el espacio se condensaron en una baba espesa y amorfa. De la cama a la cocina, de la cocina al baño, sin alarmas, del baño al sofá, 5:00 p. m., del sofá al escritorio, 3:00 a. m., del escritorio a la cama... Hasta que, de pronto, ya no estabas.
Entonces me volví pequeño, pequeñito. Pero no pequeño como un niño. ¡Ojalá así hubiera sido! Con todo y mis obsesiones recurrentes, era un niño fantástico. No. Me sentí pequeño como un ratón, primero, y luego como una hormiga. Como una hormiga que se ha perdido de su hormiguero. Los techos se hicieron tan altos como una noche sin luna, el colchón una llanura entera y las sábanas me cayeron encima como un derrumbe. Perdí la cuenta de las noches que dormí entre los escombros, respirando por un hueco y viendo los días avanzar, como un barquero sigiloso sobre el río oscuro del tiempo.
Una mañana –o una noche, a saber–, me apareció una minúscula incandescencia en la parte trasera del brazo derecho, justo arriba del codo. Ardía negra en el centro y rojísima en los bordes. Eso imaginaba, porque nunca pude verla, estaba fuera de mi ángulo de visión y el espejo más cercano había quedado a años luz de mi refugio. No tuve miedo, no, sino una hilaridad incontrolable. ¿Te imaginas? Frente a la catástrofe, ¡yo me esfumaría en pavesas! Cuando, después de días o meses, alguien entrara a buscarme, no encontraría ni cenizas. Alguien –quizá ese mismo alguien– hubiera imaginado que me había fugado a Timbuctú. Pero no, ¡ojalá! Solo era un caso típico de combustión humana espontánea. ¡Qué ironía, ¿no?! La única diferencia con mis fantasías infantiles es que difícilmente acabaría como un lindo angelito con su arpa.
Me sorprendió mucho que, aun cuando el inicio fue espontáneo, el resto del proceso parecía más bien lento, extremadamente lento para mi gusto. Cada tanto aparecía un nuevo y diminuto –e invisible– incendio. Pero la vida seguía su curso, viscosa, implacable, un océano de Cheerios, Stories, salchichas, Manzanita y Netflix.
Hasta que una noche –o una mañana, te aseguro que no lo sécomencé a arder. Ardía, aunque el fuego era líquido y venía de adentro y salía por los ojos y por la nariz y por los poros, que ahora eran minúsculos volcanes, y parecía no tener fin. Mis huesos, mis entrañas, mi cerebro, mi corazón, eran magma, pero había más lava que cuerpo. ¿Cómo era eso posible? Mi cuarto era ya una laguna encendida y yo no paraba de vaciarme.
A saber.
La vida tiene sus misterios.
A la mañana siguiente me despertó
una mosca explorando mi nariz.
Y la certeza de que yo no era un
caso de CHE, sino más bien el de un
niño que, al despertar, se da cuenta de
que es el único superviviente, testigo
de una civilización pasada.
Tú ya no estás, es cierto –a veces
me descubro tratando de recordar tu
rostro–. Pero vives en mí y, más allá
de eso, la vida se ha transfigurado en
una playlist que no para de crecer;
cada año en un haikú cuyas sílabas se
escriben paciente, cuidadosamente, y
yo en una hormiga, pequeñita, que se
aventura al mundo cada día.
El tiempo es un agujero negro en
el centro de la vida, se traga todo a
su paso, voraz y salvaje, pero en sus
bordes la luz brilla como en ningún
otro lugar del universo.