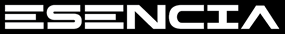ESCÚCHAME
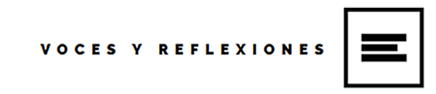
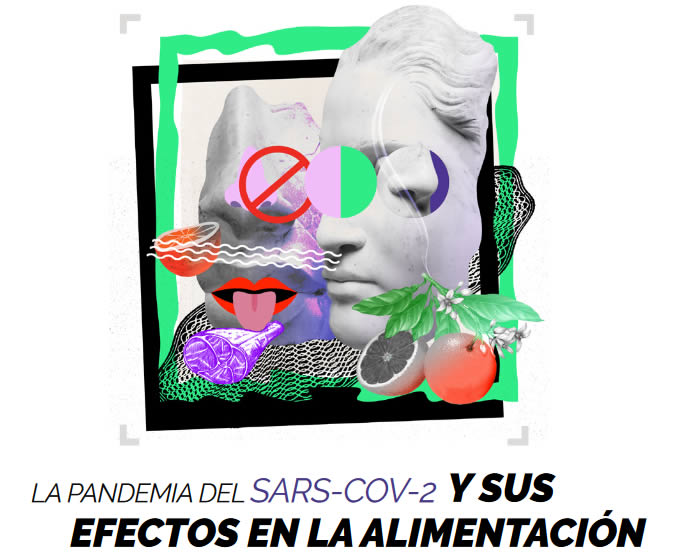
Por Ana Georgina Aguirre Luna1,
Fátima Godínez Tiburcio1, Marisol
García Soria1, Julia Guadalupe
Gómez Martínez1, Lucia Betzabeth
Loa Arreola1, Cuauhtémoc
Sandoval Salazar2
1 Estudiantes de la Licenciatura
en Nutrición. División de Ciencias
de la Salud e Ingenierías. Campus
Celaya-Salvatierra. Universidad de
Guanajuato.
2 Profesor de Tiempo Completo.
División de Ciencias de la Salud
e Ingenierías. Campus Celaya-
Salvatierra. Universidad de
Guanajuato.
 l coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), y que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), ha mostrado traer consigo consecuencias negativas en el bienestar físico, mental y social, así como efectos que también han impactado la conducta alimentaria.
l coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), y que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), ha mostrado traer consigo consecuencias negativas en el bienestar físico, mental y social, así como efectos que también han impactado la conducta alimentaria.
Tomando en cuenta lo anterior, el sentido del olfato y el gusto son fundamentales en las elecciones alimentarias de los humanos. La importancia del olfato radica en detectar sustancias odorantes y volátiles que se encuentran en el ambiente que nos rodea. Por otro lado, el gusto permite la detección de información sensorial en la cavidad oral y orofaringe, a través de células receptoras localizadas en las papilas gustativas (Risso et al., 2020). Se ha encontrado que alteraciones sobre estos modifican la experiencia de comer y disfrutar de la comida, dado que su correcto funcionamiento determina la capacidad de percibir el sabor de los alimentos y degustarlos (Watson et al., 2021).
La disgeusia es el término general bajo el cual se agrupan todos los trastornos del gusto, dentro de los cuales se encuentran: ageusia, hipogeusia, parageusia, fantogeusia e hipergeusia. La principal alteración que se produce como consecuencia de la invasión por el virus SARS-CoV-2 es la ageusia, y hace referencia a la pérdida total de la percepción de los sabores, o bien la capacidad de saborear; esto debido a una disfuncionalidad del sistema gustativo que provoca la posible interrupción de la composición de la saliva y perjudica la renovación de las papilas gustativas (Risso et al., 2020) (Meunier et al., 2021).
Como consecuencia de dichas alteraciones, la comida se vuelve sosa y poco apetecible, los cambios de sabor que experimentan influyen en el apetito, disfrute, plenitud y saciedad e impactan de forma negativa en los hábitos alimentarios de las personas; ya que se reduce el deseo de comer, cocinar o participar en actividades relacionadas con la comida (Watson et al., 2021).
En el caso de México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19, reportó cambios en la alimentación principalmente en las localidades rurales en las regiones del Pacífico-Sur, Centro y el Estado de México, donde se observó una disminución en el consumo de varios grupos de alimentos principalmente, frutas (22.9%) en comparación con localidades urbanas (17.7%), además, de una reducción del consumo de carnes rojas, pollo y pescado, durante y después del confinamiento por Covid-19.
De igual forma, se menciona que la población diagnosticada por Covid-19 manifestó secuelas post enfermedad como pérdida o disminución del olfato (14.3%) y pérdida o disminución del gusto (12.4%) (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sobre Covid-19, 2021).
Las modificaciones de hábitos alimentarios provocados por las alteraciones del gusto y el olfato como consecuencia de la infección por SARS-CoV-2, deben ser un objeto de estudio para el desarrollo de nuevas estrategias en la intervención nutricional, con la finalidad de disminuir el impacto negativo que estos cambios provocan en la conducta alimentaria de la población y así, evitar complicaciones posteriores a la enfermedad.
Referencias

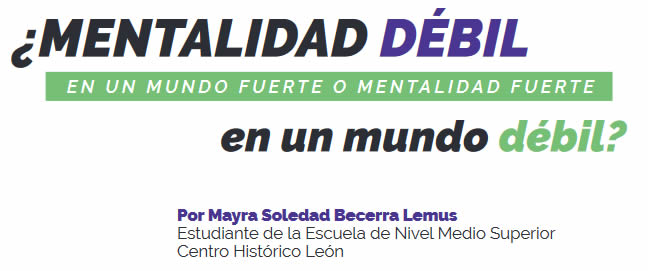
 ¿Por qué o por quién vale la pena luchar? ¿Qué es realmente importante? ¿Cuánto estás dispuesta, dispuesto a enfrentar para cumplir tus objetivos? El mundo se derrumbaba, había catástrofe por doquier, por primera vez en décadas los grandes titanes de la economía descendían hacia una quiebra inevitable, se declaró pandemia el virus causante del COVID-19, dejando a su rastro historia.
¿Por qué o por quién vale la pena luchar? ¿Qué es realmente importante? ¿Cuánto estás dispuesta, dispuesto a enfrentar para cumplir tus objetivos? El mundo se derrumbaba, había catástrofe por doquier, por primera vez en décadas los grandes titanes de la economía descendían hacia una quiebra inevitable, se declaró pandemia el virus causante del COVID-19, dejando a su rastro historia.
Pero no todo estaba perdido. La humanidad tiene una estrella; algunas personas nacen con ella pegada en la espalda, otras simplemente nunca la buscan. Pero otras pocas, que alguna gente llama locos/as, la buscamos hasta encontrarla.
También fue una oportunidad para desarrollar habilidades únicas como: liderazgo, autonomía, lenguaje, comunicación, pensamiento crítico, manejo de conflictos, adaptación, persuasión, autocrítica y pensamiento estratégico.
Busco mi estrella; desde que entré a la UG me propuse hacer hasta lo imposible por cumplir mi meta y la pandemia fue un reto más, una oportunidad increíble que me abrió puertas hacia lugares inimaginables de la universidad y despertó en mí esa esencia tan característica de esta casa de estudios: entregarse a cada pequeña acción que pueda ayudar a las personas.
En medio de esta situación, la institución ofreció certificaciones, cursos y diplomados de manera virtual; algunos eran impartidos por la misma y otros por instituciones gubernamentales. Fue la perfecta ocasión para convivir con doctores/ras, investigadores/ras y maestros/as de México e incluso de otros países.
Los programas en que tuve el privilegio de participar o conocer son “Defensoría de los Derechos Humanos”, “Abejas Embajadoras de la Paz” y “Conferencia de LSM” impartida por la UG, múltiples Webinarios de la PRODHEG, un sinfín de certificaciones, Industrial Trasformation México, foros de servicio social, Semana de la paz con el Gobierno de Guanajuato, Jornada de Interculturalidad e Internacionalización, Veranos de la Ciencia UG, concursos en múltiples disciplinas y Jornadas de prevención de suicidio.
En realidad, este espacio me resulta insuficiente para describir las grandes oportunidades que ofrece la UG, pues es inefable. Con cada pequeña certificación, curso y taller no buscaba aumentar mi currículum, sino desarrollar habilidades para aportar a las demás abejas y sociedad. Una habilidad que solo es usada para el bien propio, es como un médico que no quiere salvar vidas.
Durante este tiempo tuve la fortuna de conocer a dos talentosos jóvenes, quienes me dieron la mano e impulsamos juntos un proyecto que ellos ya habían creado: “Colmena Roja”, el cual es una incubadora de ideas que busca impulsar el emprendimiento juvenil para así desarrollar pensamiento innovador en las y los jóvenes y apoyar la economía del estudiantado en los niveles medio y superior.
Pero aún hay más, pues “Colmena Roja” apoya el emprendimiento cultural, deportivo, artístico y científico. Actualmente es un servicio social fundado por nosotros, próximamente como un grupo organizado en dos niveles: Nivel Medio Superior y Nivel Superior, dentro de la UG; sin embargo, no es suficiente con solo impulsar emprendedoras y emprendedores.
Sentimos la necesidad de retribuir a la sociedad y para ello formamos la campaña de donación de juguetes “DONANDO ANDO”, mediante la cual recolectamos juguetes para donarlos cada 6 de enero en las zonas más marginadas del municipio de León, logrando reunir más de 50 mil pesos en su primera edición.
El objetivo de este año es recaudar 200 mil pesos, pues queremos apoyar a más infancias. Todo esto fue llevado a cabo durante la pandemia, lo cual nos permitió expandirnos en varias Escuelas del Nivel Medio Superior y Nivel Superior de la UG, así como contar con distintos convenios entre una institución gubernamental y otra universidad.
Pero algo me faltaba; no me sentía satisfecha, pues necesitaba ayudar en algo más y es así como surgen “Amantes de las ciencias” y “Electrolin”, proyectos enfocados en las ciencias para jóvenes y posibles soluciones para el desperdicio del agua en Guanajuato.
Durante la pandemia me postulé para pertenecer al Honorable Consejo General Universitario (CGU). Recuerdo cuando llegó en mi bandeja de correo la noticia de que formaría parte de él: las manos me temblaban, lo primero en lo que pensé era cómo voy hablar con personas de tal magnitud, pero en realidad es la mejor experiencia que he tenido. El entrar allí en ese lugar, ponerse la batuta de empatía, pensar que tu decisión cambiará, mejorará y aportará a una gran comunidad es simplemente la mejor manera de apoyar, saber que existe un problema y que en el CGU encontramos millones de soluciones, pues cada una de nuestras voces es escuchada.
Aún sentía que podía ayudar más. Mi Universidad me abrió las puertas y me dio un par de oportunidades, como grabar un clip para dejar un mensaje a futuras generaciones, cuyo contenido está en una cápsula del tiempo; apoyar en el mensaje de bienvenida para las y los nuevos estudiantes y, por último, pero no menos importante: pertenecer al Consejo Editorial de ESENCIA UG.
Para mí es muy valioso formar parte de este proyecto, pues confío en que podré ayudar a difundir el quehacer universitario y lo admirable que es mi escuela.
“Quiero que cuando den un paso, vayan sembrando flores en su camino, para que el día que volteen atrás y miren todo lo que han hecho se encuentren con un campo repleto de flores”, fueron las palabras que nos expresó la Dra. Cecilia Ramos Estrada, en la toma de protesta del Consejo Editorial de la Revista Esencia.

 an pasado más de un par de años desde que empezamos con la noticia de que probablemente, estaríamos alargando las vacaciones de Semana Santa por dos semanas. Se alargó el semestre, luego otro, luego otro más. Que se trataba de algo parecido a una gripe, que no, que la gente empezaba a morir, que solo las personas adultas, que no, que también las personas con hipertensión, que no, que todas las personas podían morir; que siempre no era solo respiratorio, que incluía daño en sistema nervioso, que afectaba todo el sistema inmunológico.
an pasado más de un par de años desde que empezamos con la noticia de que probablemente, estaríamos alargando las vacaciones de Semana Santa por dos semanas. Se alargó el semestre, luego otro, luego otro más. Que se trataba de algo parecido a una gripe, que no, que la gente empezaba a morir, que solo las personas adultas, que no, que también las personas con hipertensión, que no, que todas las personas podían morir; que siempre no era solo respiratorio, que incluía daño en sistema nervioso, que afectaba todo el sistema inmunológico.
Así, la pandemia fue una serie de confusiones, rumores y datos contradictorios, que empezaron a generar desesperanza en unas personas, miedo en otras e incredulidad en otras más. Era de esperar que esto trajera numerosas consecuencias de las que ya se ha investigado en diversos espacios: síntomas de ansiedad, depresión, sensación de vacío o aislamiento. También problemas familiares, pues junto con el encierro, se cortaron relaciones que no soportaron la virtualidad que parecía ser tan amigable antes.
Quizá el golpe más claro en la universidad fue que el sistema educativo no estaba preparado para algo así. Se inventaron dinámicas intuitivamente o se fingieron las clases. Fue un período de reacomodo largo, antes de que hubiera propuestas pedagógicamente elaboradas. La universidad creció y se adaptó, pero no fue nada fácil.
Dos años después, hubo quien vio por primera vez la escuela a la que se había inscrito. Conocer a las y los compañeros que no se parecían a los avatares. Usar pantalones, maquillarse, salir del cuarto. Cambiar de ritmo nuevamente. Darse cuenta de que su preparación personal estaba por los suelos, sobre todo en lo práctico.
De por sí, la adolescencia se ha alargado hasta casi los 30 años. Personas incapaces de vincularse de forma sana en una relación estable.
Con tristeza, desencanto, conscientes de lo que no tienen, pero sin comprometerse para tenerlo.
La postpandemia ubica con mayor claridad en el vacío, ahora que se ha visto lo fácil que es que una sociedad se muera, literalmente. Y que por alguna misteriosa razón no murieron. De vuelta a la incredulidad de las exageraciones de personas adultas, que les gritan que trabajen, que se esfuercen. ¿Para qué? Ni trabajo decente hay. Y todo puede acabar en cualquier momento. La figura de Morrison y el club de los 27 les es ajena, pero la pandemia les inyectó ese mismo vacío. Ya Rollo May criticaba hace 50 años la problemática emocional imperante en la juventud judeocristiana occidental (¿eurocéntrica?).
Es curioso que lo más que se perdió en el encierro, fue la intimidad. Esa que debió resolverse como crisis de acuerdo con Erikson. Sentirse apegado a ideales, personas, instituciones. Mientras que nuestros tiempos parecen más volcarse a los extremos de la burla melancólica o la ira en simpleza polarizada. Sí, los problemas de fondo pueden ser los mismos que Elkind ya señalaba en el pensamiento adolescente. Pero la pandemia mostró y generó nuevas formas de fracaso. Adolescentes, a fin de cuentas. No juventudes adultas. La pandemia no les ha dejado serlo, las personas mayores, tampoco.
Tristeza, por ver cómo parece ser el mundo en realidad. Ira, porque les estamos enseñando a buscar culpables y malas y malos a quienes descargar. Frustración, porque peleando o no, las cosas parecen estáticas. Depresión, porque ante eso lo que queda es bajar las manos. Vacío, porque la materialidad termina por dar nada y eso es lo que se siente.
Así como la academia hubo de recomponerse como no lo había hecho en 200 años, veremos si la sociedad es capaz de reubicarse en la postpandemia. Creamos que como universidad podemos volver a ser quienes desarrollemos estrategias de adaptación e impacto social. Podemos.

 acemos y el mundo se vuelve complejo a medida en que crecemos. Las diferentes circunstancias que marcan el pulso de las actuales estructuras sociales las vuelven compulsivamente diversas, transitable o intransitablemente multidireccionales, y en ocasiones angustiosamente impredecibles. La implacable vertiginosidad del tiempo en el que vivimos provoca que cuando pretendemos echar una rápida mirada hacia el pasado, parezca que ese pasado ha quedado verdaderamente sepultado en las vastas profundidades de un tiempo que ya no volverá.
acemos y el mundo se vuelve complejo a medida en que crecemos. Las diferentes circunstancias que marcan el pulso de las actuales estructuras sociales las vuelven compulsivamente diversas, transitable o intransitablemente multidireccionales, y en ocasiones angustiosamente impredecibles. La implacable vertiginosidad del tiempo en el que vivimos provoca que cuando pretendemos echar una rápida mirada hacia el pasado, parezca que ese pasado ha quedado verdaderamente sepultado en las vastas profundidades de un tiempo que ya no volverá.
Y que cuando visualizamos el futuro, tenemos antes que pasarlo por un espeso filtro saturado de inseguridades, de rupturas sociales, y de avances tecnológicos que, si bien no podemos asegurar que nos vayan a aniquilar, al menos sí podemos confirmar día a día que avanzan a más velocidad de la que alguna vez, aun en el sueño más remoto de cualquier idealista del pasado -ese pasado que no volverá- hubiese podido imaginar. Es así como resultado, nuestra mirada al presente se vuelve entonces difusa, o saturada, o maximizada, o trastocada, o artificialmente diseñada.
Sin embargo, lo anterior no le apuesta a una friolenta y cabizbaja descripción de nuestra existencia como habitantes de una sociedad moderna, sino que representa una realidad de las tantas realidades a las que nos hemos o nos tenemos que acostumbrar, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, a la edad que tengamos, a la filiación partidista, al género de origen y al asumido, a nuestras preferencias diversas, a nuestros convencionales o exuberantes gustos, a nuestras fobias y afinidades, o si para comer elegimos carne, vegetales o semillas. Para fortuna de nuestras existencias, somos sociedades modernas maravillosespeluznantespectacularmente complejas.

Pues bien, ni aun en esta complejidad en la que nos desenvolvemos y socializamos, estamos exentos de la ley divina de la naturaleza, y me refiero a la naturaleza natural y a la naturaleza artificial -esa que se crea en un laboratorio-. Pues en medio de revolucionarias plataformas tecnológicas de comunicación y socialización en medio de la bendita simplificación de trámites, en medio de economías que suben y bajan a partir de una botella de refresco, tenemos algo que ni con todo lo anterior ni con diez veces lo anterior podremos evitar: las pandemias, epidemias -y academias-. Pero me referiré únicamente y por motivos de espacio en esta publicación, a las epidemias.
En definitiva, el SARS-CoV-2 fue un verdadero trancazo para nuestra sociedad global. No ahondaré, por el motivo anteriormente descrito, en todas las ramas, esferas, estructuras, y realidades en las que el COVID-19 impactó apenas se descubrió, inventó, difundió, propagó, sino que únicamente abordaré un poco y por la periferia, en la manera en que entró, antes de dar tercera llamada, al escenario de las artes escénicas, específicamente la danza.
Y más específicamente, a la danza que yo hago, de la que vivo, a la que produzco, la que enseño, la que investigo, la que difundo, la que propago, la que defiendo, la que analizo, de la que me enamoro, de la que me desenamoro, de la que me vuelvo a enamorar, de la que me enferma, de la que me alivia, de la que me impulsa y a la que impulso; y, mejor dicho, en pocas palabras: a mi danza.
A ella me referiré. Pero me estoy dando cuenta de que he consumido una gran cantidad de renglones en apenas introducir el tema en cuestión, y me he quedado sin espacio para contarles de los proyectos digitales que a partir de la pandemia vinieron a ser el “RÓMPASE EN CASO DE EMERGENCIA” para la danza escénica presencial.
También me he quedado sin más espacio para hablarles de precisamente los espacios virtuales que suplieron por una larga temporada a los reales; y de tantas cosas que aun, en este presente que evoca a un futuro, tendremos que seguir platicando, leyendo, escribiendo, compartiendo en una, probablemente, siguiente publicación.