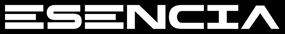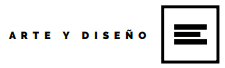

Por Edgardo Dander
Noche
La alarma suena. 1:30 a.m. Me despierto, me alisto y pido un taxi. El camino no es largo, 25 minutos a lo mucho que me son buenos para hacer check in y revisar pendientes; Sergio: “Ed, te confirmo la junta en Zoom para el jueves a las 11”. Arturo: “Aquí está la presentación para el pitch del martes. Avísame qué piensas y sorry por la hora”. Por la hora... ¿Por qué estoy revisando temas de trabajo a la 1:45 am arriba de un taxi rumbo al aeropuerto? ¿En qué momento la madrugada dejó de ser para dormir, o en todo caso para salir de fiesta? ¿Qué sucedería si no lo hago? Una respuesta simplista sería decir que voy a perder mi empleo y por tanto no podré pagar la renta. Ni siquiera Netflix o Spotify. Pero en el peor de los casos, ¿cómo sería vivir sin ello? Sería un desadaptado social, seguramente. Tal vez podría entonces irme a los bosques para vivir deliberadamente y enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podría aprender lo que ella tendría que enseñar, como lo hizo Henry Thoreau en Walden1. Mientras pienso en ello, nuevas notificaciones llegan, y todas requieren de mi atención.
Madrugada
Estoy cansado y me quedo dormido arriba del avión. Despierto en medio del vuelo con Time to Pretend de MGMT sonando en mi teléfono y eso me hace recordar la vez que fui a Cuernavaca con un par de amigos a pasar unas vacaciones. Precisamente pusimos esa canción en el carro en el que íbamos, y, después de escucharla y cantarla a todo volumen, concluimos que si alguna canción era representativa de nuestra generación justo sería esa. Era 2008 y yo y mis amigos ilusos cantábamos a coro: “... Extrañaré el aburrimiento, la libertad y el tiempo que pasaba a solas, pero no hay nada que hacer, el amor debe ser olvidado...”. Éramos miembros de la siguiente generación que estaba lista para ser parte de las filas de una población económicamente activa, y de antemano sabíamos que el futuro laboral sería absorbente y no suficiente para tener una vida tan holgada como la tuvieron las generaciones anteriores. Tiene sentido entonces que en otro verso VanWyngarden cantara: “Pero es nuestra decisión, vivir rápido y morir jóvenes, tenemos la visión, ahora tengamos un poco de diversión”. Time to pretend fue en realidad un reflejo de lo que nuestra generación estaba por vivir. Claro, a las generaciones anteriores les resulta chocante ver el cinismo con el que nos manejamos, pero ¿qué más podemos hacer si nos entregaron un planeta destrozado, una economía al borde del colapso, y un futuro de lo más incierto?
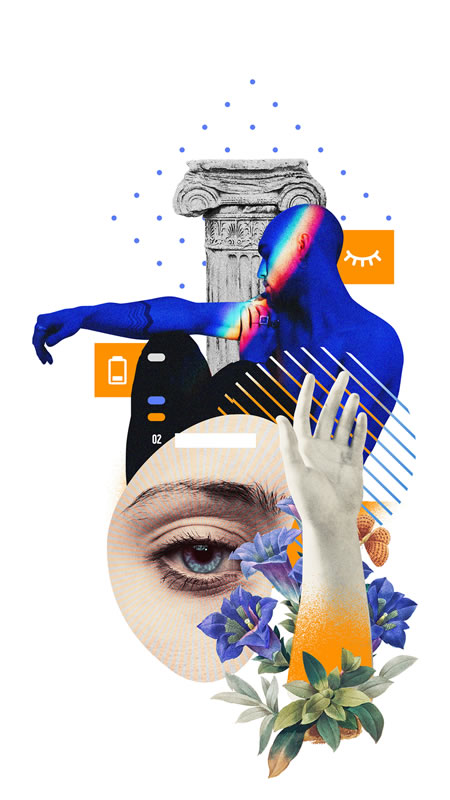

Mañana
Llego a mi destino ya de mañana, y después paso a mi librería favorita en la ciudad y como recomendación en la sección de “no ficción” me encuentro con un título que de inmediato llama mi atención: Cómo no hacer nada, resistencia a la economía de la atención por Jenny Odell. Apenas lo abro y en la introducción leo un par de líneas que vienen muy ad hoc: “No hay nada más difícil que no hacer nada. En un mundo donde nuestro valor está determinado por nuestra productividad, muchos de nosotros encontramos cada uno de los minutos de nuestra vida capturados, optimizados y apropiados como un recurso financiero por las tecnologías que usamos diariamente”2. Obviamente lo compré y continué leyendo. Odell explica la supuesta incongruencia de la utilidad de la inutilidad que en realidad es una observación que hace Zhou a la paradoja de la sociedad donde utilidad significa destrucción.
Al respecto de los trastornos emocionales generados por la tecnología y otras características particulares de la vida contemporánea, la doctora Jean Twenge de la Universidad de San Diego ha realizado estudios comparativos de estadísticas a través de varias décadas y concluye que “la vida moderna no nos brinda tantas oportunidades para pasar tiempo con las personas y conectarnos con ellas, al menos en persona, en comparación con, digamos, hace 80 o 100 años”3. En caso contrario (y de éxito) están las poblaciones catalogadas como Blue Zones, donde viven las comunidades más longevas del planeta. Los científicos que han estudiado este fenómeno han concluido que parte de lo que mantiene a estas personas con vida por más tiempo es su alimentación libre de alimentos procesados, una vida con menor estrés y sus vínculos sociales.
Parece entonces que la vida moderna nos aleja de lo importante, incluso de lo esencial, de aquello de lo que Thoreau se fue a buscar a los bosques, y aunque romantizar la idea de escapar a nuestros problemas no soluciona mucho, lo cierto es que muchos de esos problemas han devenido de romantizar la idea de producción y consumo como sinónimo de progreso. No se trata entonces de vivir atormentados por el presente, más bien de “mover nuestro interés de la economía de la atención hacia el reino de lo físico y real”4, y saber que toda esa atención tiene un costo que es nuestra propia salud mental, física y emocional. Parece difícil después de estar tan inmersos en esto, pero está en nosotros permitir que esto no lo digo yo, lo dice este gato destrozado por la vida..
1 Walden, Henry David Thoreau, Errata Naturae, 2013
2 How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy, Jenny Odell, 2020, Penguin Random House
4 How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy, Jenny Odell, 2020, Penguin Random House.
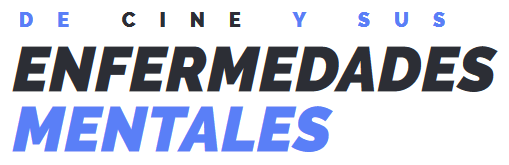
Por Leslie Borsani
Fundadora de Cine la Mina
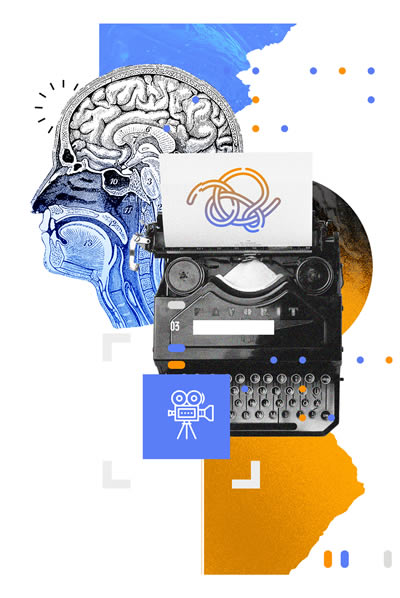 Soy una ferviente defensora del cine como herramienta de transformación social. Sin duda, creo en la potencia de transmitir y generar nuevas narrativas a través de una mirada crítica del cine. Pero reconozco que, como cualquier otro producto cultural, el cine nos ha configurado con representaciones hegemónicas que difícilmente cuestionamos.
Soy una ferviente defensora del cine como herramienta de transformación social. Sin duda, creo en la potencia de transmitir y generar nuevas narrativas a través de una mirada crítica del cine. Pero reconozco que, como cualquier otro producto cultural, el cine nos ha configurado con representaciones hegemónicas que difícilmente cuestionamos.
La idea del amor romántico, por ejemplo, ha sido reafirmada a través del cine al que más acceso tenemos como público. Algunas producciones cinematográficas han sido cómplices de conceptos culturales como el ser mujer, el pertenecer a la comunidad LGBTTI+, las infancias, la idea del genio, y claro, de la locura. El cine es un reflejo de la cultura y a la vez construye subjetividades y estereotipos que han permeado en nuestras ideas sobre la salud mental, pero tal vez más, sobre la enfermedad mental. Miguel Mendoza Luna (2015) hace un interesante recuento de mitos al respecto de esto. El mito del manicomio como un espacio de terror;1 el mito del terapeuta malvado o excéntrico;2 el mito de la esquizofrenia como fuente de maldad;3 y el mito de la división del yo en casos de Trastorno de identidad disociativa4
Como vemos, ciertas ideas alrededor de la salud-enfermedad mental son constantemente representadas en películas dirigidas a un público masivo. Estas narrativas producen y reproducen desigualdades sociales. Vivimos con conceptos que dividen a la sociedad en “personas sanas” y personas “enfermas mentales”, considerando a estas últimas como una amenaza para la vida comunitaria.
En esta ocasión recurriré a la definición de salud mental de Lucía del Carmen Amico (2004):
La categoría salud mental es de difícil definición. En primer lugar, se trata de un término cuyo contenido es, en gran medida, valorativo. Las distintas evaluaciones de los síntomas y procesos afectivos, cognitivos y del comportamiento utilizados para designar a una persona como sana o enferma, varían según las representaciones sociales y paradigmas científicos dominantes en cada cultura y período histórico. El que una persona sea considerada como enferma, no sólo depende de alteraciones de su personalidad sino de las actitudes de la sociedad con relación a ese tipo de alteraciones.
Veamos algunos ejemplos de cómo las “actitudes de la sociedad” que se mencionan en esta definición se evidencian películas bastante conocidas:
1 Atrapado sin salida (Milos Forman, 1975); Letras prohibidas: La leyenda del Marqués de Sade (Philip Kaufman, 2000); Halloween (Rob Zombie,2007), Madhouse (William Butler, 2004).
2 Con el personaje del Espantapájaros de Batman Begins (Cristopher Nolan, 2005), Analízame (Harold Ramis, 1999) y la caricaturización de la terapia psicoanalítica en películas de Woody Allen: Annie Hall, Zelig, Deconstruyendo a Harry.
3 El resplandor (Stanley Kubrick, 1980), Alas de libertad (Alan Parker, 1984), Una mente brillante (Ron Howard, 2001), Spider (David Cronenberg, 2002).
4 Las tres caras de Eva (Nunnally Johnson,1957), Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), El club de la pelea (David Fincher, 1999), El maquinista (Brad Anderson, 2004).

* Una mente
maravillosa
(Ron Howard, 2001)
Russell Crowe interpreta a John Nash, famoso matemático conocido tanto por su aportación a la Teoría de los Juegos, como por haber tenido esquizofrenia. Es común aludir de forma recurrente al síntoma de las alucinaciones visuales, dando a entender, de manera errónea, que todas las personas con esquizofrenia o psicosis las tienen.

* El Cisne Negro
(Darren Aronofsky, 2010)
Nina, una joven y autoexigente bailarina que trabaja para una compañía de ballet, desarrolla un trastorno mental que le generará un elevado sufrimiento. Muchas veces, las historias elegidas para retratar los problemas de salud mental aparecen vinculadas a la fatalidad y se tratan desde un punto de vista negativo.

* Joker
(Todd Phillips, 2019)
Esta galardonada película comercial demuestra que el cine sigue jugando un papel clave en la formación de actitudes hacia la salud mental. Por un lado se centra en la despersonalización de la sociedad de masas y los efectos de la soledad. Y por otra lado, la película muestra de forma cruda la vivencia hostil de la enfermedad mental. Al respecto, la revista Diversa mente se pregunta: “¿Cómo contrarrestar el poder de una superproducción de Hollywood, de consumo mundial, en la formación de una con ciencia colectiva sobre salud mental? ¿Cuál es el antídoto para neutralizar esta negatividad?”
¿Cuándo veremos en el cine hegemónico a personas diagnosticadas con trastornos mentales llevando una vida normalizada o en las que se aborda la salud mental desde una perspectiva positiva y esperanzadora? Aunque producciones culturales de la magnitud de las que mencionamos suelen ocultar otras narrativas, podemos encontrar un antídoto en el buscar y ver producciones con miradas y narrativas diversas.
Es momento de cambiar la idea del público como un receptor pasivo por la de ciudadanos y ciudadanas activas que tomamos decisiones y reflexionamos sobre los contenidos que se consumen. Estoy segura de que hay muchas películas y series muestran la realidad de personas con trastornos mentales y contribuyen a luchar contra tabús y clichés, ¿recuerdan alguna?
Bibliografía
Del Carmen Amico, L. (2004). "Desmanicomialización: hacia una transformación de los Dispositivos Hegemónicos en Salud Mental". Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales, (35), 1
Joker. (2020). Recuperado de: https://diversamente.es/joker/
Mendoza Luna, M. (2015) "La locura en el cine". ¿Qué tanto hay de cierto en la forma en que se retrata la demencia en las películas?. Bacanika. Recuperado de: https://www.bacanika.com/articulo/la-locura-en-el-cine.htm