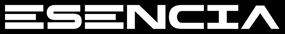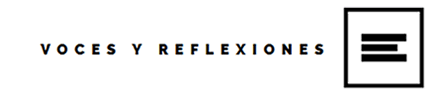

Por Lourdes Samaniego Góngora
Estudiante de la Licenciatura en Psicología Clínica
Campus Celaya-Salvatierra
Universidad de Guanajuato
No es que muera de amor, muero de ti.
Muero de ti, amor, de amor de ti,
de urgencia mía de mi piel de ti.
Jaime Sabines

¿Qué pasa cuando las palabras de este poeta se tornan literales?
En la actualidad es usual que escuchemos el término de parejas sexo afectivas haciendo referencia a distintos tipos de relaciones: desde aquellas que implican la formalidad de un noviazgo, pasando por las que se componen de encuentros casuales procurando la satisfacción sexual y afectiva, hasta las que son tan fugaces, sin embargo, en la mayoría de ellas se forma un vínculo afectivo que las mantiene unidas
En la actualidad, el concepto de relación tiene muchas vertientes y variantes en cuanto al tipo de relación, nos enfocaremos en las denominadas relaciones codependientes o, como común e inadecuadamente se escucha, “relaciones tóxicas”.
Para explicar el concepto de relaciones codependientes Dary y Velásquez (2013), en su tesis de grado titulada La codependencia en las relaciones de pareja según las diferencias de género, las definen como un estado psicológico en el cual una persona tiene pensamientos y conductas que van orientadas a otra, como una especie de necesidad, y debido al miedo que genera perder a una persona importante se es incapaz de desligarse. Por su parte, Manrique y Gutiérrez (2019) sostienen que la codependencia no puede ser analizada como un simple concepto, sino como una de las problemáticas más frecuentes en la salud emocional que impacta de manera negativa en los individuos, ya que, "para que exista codependencia es necesario que en la relación uno asuma el papel de víctima y el otro el de salvador".
 Es importante entonces poder identificar los factores que vuelven a una relación codependiente, para ello Villa, Sirvent, Ovejero y Cuetos (2018), comentan que se encuentran implicados aspectos emocionales, cognitivos, motivacionales y comportamentales orientados al otro, así como creencias distorsionadas acerca del amor, interdependencia y de la vida en pareja, que derivan en insatisfacciones.
Es importante entonces poder identificar los factores que vuelven a una relación codependiente, para ello Villa, Sirvent, Ovejero y Cuetos (2018), comentan que se encuentran implicados aspectos emocionales, cognitivos, motivacionales y comportamentales orientados al otro, así como creencias distorsionadas acerca del amor, interdependencia y de la vida en pareja, que derivan en insatisfacciones.
En su estudio, Intervención cognitivo-conductual en un grupo de pacientes mujeres con dependencia afectiva, Cubas y colaboradores (2004), consideran que la dependencia emocional es compatible con la dependencia a sustancias químicas puesto que está relacionada con síntomas similares tales como:
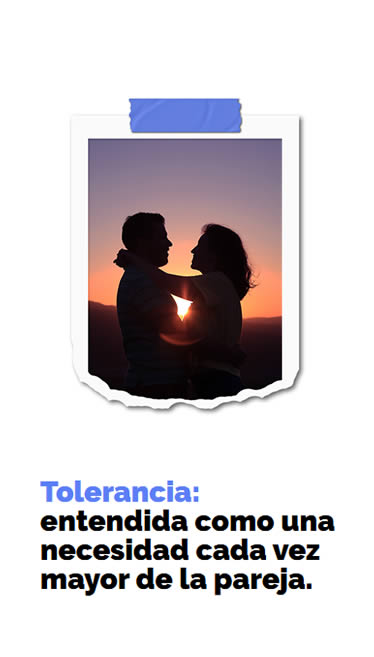
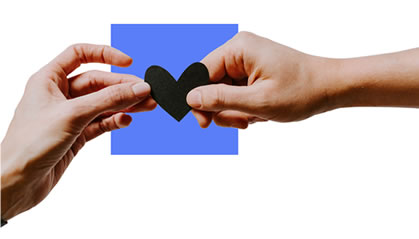
Pérdida de control:
es un esfuerzo constante por controlar o interrumpir la relación, haciendo que esta se vuelva cada vez más intensa.
¿Es verdad entonces que a veces se muere de amor? Las relaciones actuales se tornan tan complejas que la línea entre una relación sana y una que no lo es, es casi imperceptible. Sin embargo, es necesario mencionar que, como explica Cosar (2021), las parejas pueden tener un estado de desequilibrio de forma natural y esto no las vuelve codependientes, aunque al darse de manera excesiva entran en un estado de inestabilidad emocional, que de no ser identificado puede causar daños permanentes emocionales tanto a los individuos como a su relación en caso de detectar estas conductas se debe acudir con profesionales de la salud.
En un imaginario extendido a lo largo del tiempo, genialidad y melancolía han estado asociadas de manera ambigua, pero recurrente. Desde la antigüedad griega, una y otra vez la melancolía ha sido vista como una condición que, en ocasiones, deriva en una creatividad fuera de lo común. Esto puede resultar sorprendente, dado que la melancolía suele identificarse con la tristeza profunda, el desgano, la debilidad o hasta la falta de interés por la vida. No es fácil imaginar que de un estado melancólico emerja un poderoso impulso creador. Según cuenta la tradición filosófica, este impulso es propio de los genios; añadamos que, de ser así, también sería propio de las genios. Lo que observamos en las personas geniales es un poder que nadie logra explicar ni comprender siquiera. La genialidad radica en el don de la invención, entendida como una capacidad extraordinaria de crear lo que no existía, ya sean conceptos, teorías u obras de arte.
(2021). "Dependencia emocional y regulación cognitiva emocional en parejas de lima metropolitana" (Tesis de icenciatura). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/655279/CosarS_L.pdf?sequen-ce=3&isAllowed=y
Espinoza, G., Galli, A., y Terrones, M. (2004). Intervención cognitivo-conductual en un grupo de pacientes mujeres con dependencia afectiva. "Revista de psiquiatría y salud mental. Hermilio Valdizan", 5 (2), págs. 81-90. http://www.hhv.gob.pe/wp-content/uploads/Revista/2004/II/6-INTERVENCION_COGNITIVO_CONDUCTUAL
_EN_UN_GRUPO.pdf
& Velásquez, L. (2013). "La codependencia en las relaciones de pareja según las diferencias de género (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos", Guatemala. http://www.repositorio.usac.edu.gt/9796/1/T13%20%282471%29%29.pdf
(2017). Codependencia en noviazgo de adolescentes de nivel media superior. "Integración académica en psicología", 5 (14), págs. 68.76. ISNN: 2007-5588. http://www.integracion-academica.org/attachments/article160Integracion%20Academica%
20en%20Psicologia%20V5N14.pdf#page=71
Balenciaga, I. (s/f). Codependencia y literatura. La codependencia en la antigüedad clásica. "Revista española de drogodependencias", 4, págs. 452-477. https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/22129/v25n4_8.pdf?sequence=1
Merlyn, M., y Dousdebés, A. (2017). Bienestar psicológico en parejas y codependencia en la etapa de la juventud. Revista PUCE(105), págs. 247-268. http://www.revistapuce.edu.ec/index.php/revpuce/article/view/98
y Gutiérrez, A. (2019). La codependencia, un enemigo inasible (tesis de licenciatura). Universidad de ciencias y artes de Chiapas, Chiapas. https://hdl.handle.net/20.500.12753/1964
(1997). "No es que muera de amor, muero de ti". Recogiendo poemas. Pag, 43. Ciudad de México, México: Ediciones Zarebzka.
Sirvent, C., Ovejero, A., y Cuetos, G. (2018). Dependencia emocional en las relaciones de pareja como Síndrome de Artemisa: modelo explicativo. "Terapia psicológica", 36 (3), págs.156-166. https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v36n3/0718-4808-terpsicol-36-03-0156.pdf

Por Mónica Uribe Flores
Profesora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Campus Guanajuato
Universidad de Guanajuato
A diferencia de lo que con frecuencia se piensa en nuestros días, la genialidad, como la entendieron los filósofos de distintas épocas, no se limita a una inteligencia sobresaliente. Esta visión la suscribe Nancy Andreasen, psiquiatra estadounidense que ha estudiado durante varias décadas la relación entre esquizofrenia y creatividad. Las y los genios son quienes, habiendo visto lo que nadie más había notado (o habiendo visto de un modo nuevo), pueden imaginar y dar forma a algo que de otro modo no existiría. Lo que así se ha creado no es fortuito o innecesario, sino pleno de sentido y relevancia, aun cuando muchos productos de la creatividad son reconocidos al cabo del tiempo. El pensamiento filosófico ocupado en definir al genio sostiene que la capacidad para la invención significativa e inesperada es excepcional, y por ello la genialidad no abunda. En una influyente reflexión estética, Immanuel Kant reafirmó la idea de que el genio es una disposición natural y congénita. La naturaleza no produce estas rarezas humanas con frecuencia. Cuando la creación artística se encuentra en manos del genio, hay un despliegue rotundo de libertad, pues las reglas del arte no pueden venir de algo externo al artista genial. Kant admiraba genuinamente el quehacer científico; no obstante, reservó la genialidad para el terreno del arte, precisamente porque se trata de un acto de libertad e invención. Aunque la filosofía conservó, grosso modo, esta idea, en otros tiempos y en otras disciplinas la genialidad no es privativa de las y los artistas.
Para responder a la pregunta sobre cómo puede una persona ser melancólica y crear algo asombroso, original y, posiblemente, renovador de la cultura humana, me remito a un texto atribuido a Aristóteles, y conocido como Problema XXX. Sus páginas están dedicadas al temperamento melancólico, producido por uno de los cuatro humores del cuerpo humano, la bilis negra.

1 En él, Aristóteles —o quien sea que lo haya escrito— elabora una teoría de la melancolía vista como una condición natural, y no como un designio divino. En sí misma, esta condición no es una enfermedad, sino un temperamento que puede hacer a las personas enfermizas. Al igual que la genialidad, el temperamento viene con el nacimiento, lo cual no implica un determinismo cerrado y férreo, sino una proclividad. Es particularmente importante reconocer que la melancolía tiene diversas manifestaciones, y que la tristeza es tan sólo una de ellas. El temperamento melancólico es particularmente inestable o inconstante; algunos de sus efectos son opuestos e incompatibles, como la athymia y la euthymia. En el primer caso la bilis negra es fría y la persona melancólica presenta miedo, torpeza, desgano; en el segundo sucede lo contrario, pues la bilis negra se ha calentado demasiado y la persona puede tener “accesos de locura” (Aristóteles, 1996, p. 91), entre otros males. En el prólogo al Problema XXX, Jackie Pigeaud explica que el melancólico conforma, él mismo, múltiples caracteres en distintos tiempos. La persona cuyo temperamento es la melancolía puede transitar de un estado de ánimo pasivo a uno febril; puede pasar largos periodos de apatía, cansancio e improductividad y luego tener una etapa de gran actividad creativa, intelectual o social. También es propio de la melancolía el estado de ánimo misantrópico, así como el deseo de no vivir más (disthymia). Lo que la descripción aristotélica nos muestra es que este temperamento supone diversos modos de estar en el mundo, lo cual sugiere una personalidad compleja y dinámica, que no se identifica sólo con la tristeza o sólo con el furor. Hay que mencionar, por último, que la inestabilidad propia de los seres melancólicos puede, según Aristóteles, encontrar un equilibrio en sus propios términos.
Sin la pretensión de elogiar la melancolía creativa o sugerir la idea de que algunos seres son los grandes elegidos de la naturaleza, me gustaría terminar la exposición de estas ideas compartiendo una convicción: una sociedad incapaz de aceptar la inestabilidad y de comprender que la diversidad de condiciones y sensibilidades es constitutiva del mundo humano es una sociedad ignorante y negligente, por decir lo menos. Inestabilidad y diferencia hacen, en muchos casos, que la vida de las comunidades humanas sea fértil y asombrosa.
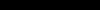
1 Hipócrates (n. Ca. 460 a.C.) formuló la teoría de los humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra).
Referencias
Aristóteles. (1996). El hombre de genio y melancolía. Problema XXX, I (prólogo y notas de Jackie Pigeaud; trad. Cristina Serna). Barcelona: Quaderns Crema.


Por Gabriela Trejo Valencia
Profesora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Campus Guanajuato
No es casualidad que cuando se piensa en el genio creativo nombremos a artistas con fama de disruptivos. En la baraja de nombres extraordinarios estarían, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Antonin Artaud, Vincent Van Gogh, Gérard de Nerval, Edvard Münch, Leopoldo María Panero o Jackson Pollack, creadores que fueron tildados de locos al llevar su expresión más allá de los límites dados en sus respectivos contextos. El rótulo de locos, por fortuna, no termina por empañar sus obras, al contrario, éstas son celebradas en tanto muestran cómo la creatividad y la locura se complementan en las manos de los genios, hombres temerarios capaces de salir del molde convencional para crear bajo sus propias reglas. De ahí que la potencial mirada inquisidora que pudiera subestimarlos en razón de sus intrincadas vidas, casi siempre termine palideciendo frente a la admiración que nos provoca su talento desbordado.
Claro está, de ninguna manera se trata de condenarlos pues los padecimientos mentales de los artistas no son motivo para dar por descontada la virtuosidad de sus producciones, sin embargo, salta a la vista que la creatividad glorificada de una locura benigna y hasta ilustre, sea un concepto exclusivo de los varones, esto porque las mujeres artistas que padecen enfermedades mentales son medidas con otro estándar, uno que convierte la otrora temeridad en crisis nerviosa, la iluminación en mácula y la locura ilustre en desatinos. En este mismo tenor, es común pasar por alto la maestría de las obras de Sylvia Plath, Anne Sexton, Janet Frame, Anaïs Nin o Leonora Carrington para enfocarnos en los nudos dramáticos de sus biografías, es entonces cuando el aislamiento, las adicciones, el suicidio o la reclusión en instituciones psiquiátricas acaban por volverse el centro de atención, minimizando con ello la valoración a su práctica escritural.
Exponer sus dificultades personales para motivar la conmiseración del lector sólo provoca que se les reconozca bajo un tinte opaco, pues cuando se entrelazan locura y pluma femenina no se habla tanto de genialidad como de colapso;
Lo que en los artistas varones es signo de expansión de límites mentales y auténtica liberación creativa, en las mujeres significa una mente que ha llegado a su límite y por ende, se ha quebrado de modo trágico.
 Quizá por eso se suele pensar en Alfonsina Storni y en Virginia Woolf como las “pobres mujeres” que acusando una inestabilidad psicológica, simplemente se dieron por vencidas y eligieron como su último lecho la vastedad del agua en el Mar del Plata y el río Ouse; o tal vez porque es más fácil optar por encarecer la tragedia personal, algunos se sentirían en falta si al hablar de la poeta argentina Alejandra Pizarnik no se detuvieran en la mención de la sobredosis de barbitúricos que le provocó la muerte a los 36 años, justo después de haber salido de un hospital psiquiátrico.
Quizá por eso se suele pensar en Alfonsina Storni y en Virginia Woolf como las “pobres mujeres” que acusando una inestabilidad psicológica, simplemente se dieron por vencidas y eligieron como su último lecho la vastedad del agua en el Mar del Plata y el río Ouse; o tal vez porque es más fácil optar por encarecer la tragedia personal, algunos se sentirían en falta si al hablar de la poeta argentina Alejandra Pizarnik no se detuvieran en la mención de la sobredosis de barbitúricos que le provocó la muerte a los 36 años, justo después de haber salido de un hospital psiquiátrico.
Más allá de este tipo de acercamientos prejuiciosos que estigmatizan a las autoras, leer su obra debería ser una experiencia capaz de conjurar los fantasmas a su alrededor para desnudar la brillantez de sus versos, la agudeza de su prosa o su talante literario.
Es verdad que la locura no es una enfermedad propia de las mujeres, pero la repetición de adjetivos como histéricas, melancólicas, neurasténicas o víctimas de depresión post parto, han funcionado a lo largo de los siglos para, por un lado, articular la noción de vulnerabilidad emocional que aun hoy acompaña la concepción de lo femenino, y por el otro, para hacer más grande la distancia entre el genio-loco y la pobre-loca; factores que, sin duda, han influido en la recepción de las obras de escritoras tachadas como víctimas de la locura. Detengámonos un momento para considerar que las mujeres son vistas como sujetos afectadas por la pérdida del juicio y no como agentes de la locura, es decir, podría pensarse que ellos son detentores de una iluminación sin igual y ellas sobreviven entre lamentos; no es gratuito que se quiera ver los renglones de Sexton como meros testamentos de la enfermedad o las piezas narrativas de Carrington como ventanas al colapso, situación por demás injusta cuando —por mencionar algunos ejemplos— Al faro de Woolf, Ocre de Storni, Árbol de Diana de Pizarnik o Ariel de Plath son en realidad fuentes de sentidos inagotables, producciones que trascienden el escollo de la locura y permean en las letras universales por ninguna otra razón que sus virtudes literarias.
Reivindicar sus textos sin buscarles una única genealogía con la locura significaría reapropiarnos de ellos y verlos bajo una mirada más amplia, en esta búsqueda debería importar menos si sus autoras sufrían una enfermedad mental y más bien se privilegiaría su dotada escritura, sólo entonces veríamos que cuando se habla de sus prácticas desmesuradas no se trata de una crítica a la falta de juicio sino de un halago a su exceso de talento. Este podría ser un camino útil para empezar a nombrarlas como grandes escritoras, ni pobres, ni locas.